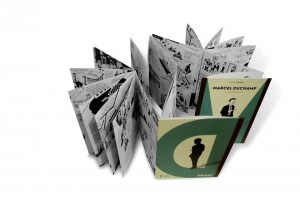La novela relata la inquietante relación entre una joven bibliotecaria, que hace inventario en una biblioteca, ubicada en una aislada isla, cuyo dueño ha fallecido, y el único habitante de la zona, un oso.
Está publicada en Canadá 1976 y recientemente traducida al español por Magdalena Palmer en 2015, con importante impacto en los lectores.
La historia, sin entrar en detalles, es la relación entre la protagonista, Lou, y un oso de trescientos kilos que está encadenado en una cabaña, al lado de la mansión. Trata de la entrada del oso en la vida de Lou, aislada, y con una inclinación a disfrutar de la soledad. Por eso cuando sabe de la presencia del oso, le parece una idea "maravillosamente isabelina y exótica" (p. 33). Los consejos sobre el comportamiento que debe tener con oso, consejo que le da Homer, el hombre local que la recibe a su llegada y la lleva en lancha a la isla, resultan extraños. Entiende entonces la presencia en la casa de un olor almizclado, inidentificable aunque agradable, además del olor a aceite de estufa, al olor de ratones y al olor a polvo de la casa cerrada. Es una esencia que persiste,"un aroma almizclado como la nota dulce y aguda de la flauta de un pastor" (p. 84)
Lou se acerca al cobertizo para conocerlo, momento en el cual oso (sin la determinación del artículo) pasa a ser un nombre que designa al animal, cuya primera presencia parece "un bulto polvoriento de pelo negruzco" que "tiene un largo hocico marrón rematado en una nariz negra, seca y curtida" y cuyos "ojos eran pequeños y tristes" (p. 39)
Lou se preocupa en principio de su comida, guardando las distancias, más adelante lo lleva al río a nadar, hecho que va devolviendo lustre y luminosidad a su pelaje, le deja sentarse a su lado junto a la chimenea, acepta sus agradecidos lametones, y desata su cadena para que pueda tener libertad. A partir de ese momento, oso forma parte de su vida en soledad y entra y sale de la casa como quiere, tanto que llegan a intimar. Este hecho da pie al escándalo que ha rodeado a la novela. (Nada descubro que no aparezca en la reseña de la contraportada del libro)
No es exactamente un acto de zoofilia, como muchos lectores consideran. Lo cierto es que la protagonista lo ve como un acompañante perfecto de su soledad que la llena totalmente y en ningún momento lo humaniza. "Nada en él indicaba si sufría o no (...) Un oso es más una isla que un hombre, pensó" (p. 70). Por eso en algunos de los pasajes eróticos, domina más la melancolía que lo erótico del momento. Para oso, parece ser más una demostración de agradecimiento hacia quien le cuida, que una relación sexual.
"La lengua, no solo musculosa sino también capaz de alargarse como una anguila, encontró todos sus rincones secretos. Y, como la de ningún ser humano que hubiera conocido, persevera en darle placer. Al correrse sollozó y el oso le enjugó las lágrimas. (p. 112)
En diferentes pasajes, oso se acerca a Lou sin ninguna manifestación de instinto sexual: "El oso se le acercó. Su respiración era infinitamente pesada y suave. Lou comprendió que velaba por ella. Era por la mañana, debía de estar hambriento. Se levantó despacio, aturdida, y abrió una lata de alubias para los dos. Se las comieron frías."(p.151)
Lou crece con esta relación que presenta sin exageraciones, como algo que asume con gran naturalidad y tiene ningún sentido de culpa ni de coacción moral. "Vaya, ¡qué extraño!, hacer eso. Haberlo hecho. Que me lo hicieran. Hurgó en todos los rincones de su conciencia para ver si se sentía mal. Se sentía querida" (p. 113)
La novela en conjunto se demora constantemente en la observación sensorial, no solo en la relación entre ambos personajes sino también en aspectos descriptivos en los que se recogen elementos auditivos, visuales, táctiles, etc.: "Se quedó fuera escuchando. Los pajaritos piaban. El río borbotaba entre los juncos y las piedras. Las ramas crujían y se rozaban. Las patas de las aves hacía crepitar las hojas secas. Quizá también el oso resoplaba y roncaba en su casa." (p. 54)
En suma es una original novela, transgresora, no exactamente "obscena" como la define Robertson Davies en la contraportada, porque la delicadeza narrativa de la autora evita toda violencia descriptiva.
"Según el sistema de Linneo, Ursus se encuentra entre Mustela y Didelphis. El orden incluye Arct, los auténticos osos; Meles, los tejones; Lotor, el mapache; y Luscus, el glotón. Pie: plantígrado; molares: tuberculados; tamaño: grande. Carnívoro. Frugívoro. Cola por lo general corta. Cerebro y sistema nervioso muy desarrollados. Garras para escarbar, no retráctiles. Sentidos agudos. Huesos cilíndricos más parecidos a los humanos que los de otros cuadrúpedos, sobre todo el fémur. Por consiguiente, capaces de erguirse y bailar. La lengua presenta un surco longitudinal. Riñones lobulados como en racimos de uva; ausencia de vesícula seminal. Hueso en el pene. En la hembra, la vagina presenta estrías longitudinales. El clítoris se aloja en una cavidad profunda." (p. 51)